

 nº 1.020 - 31 de julio de 2025
nº 1.020 - 31 de julio de 2025
Reseña de la obra «A sangre fría» de Truman Capote (1965)
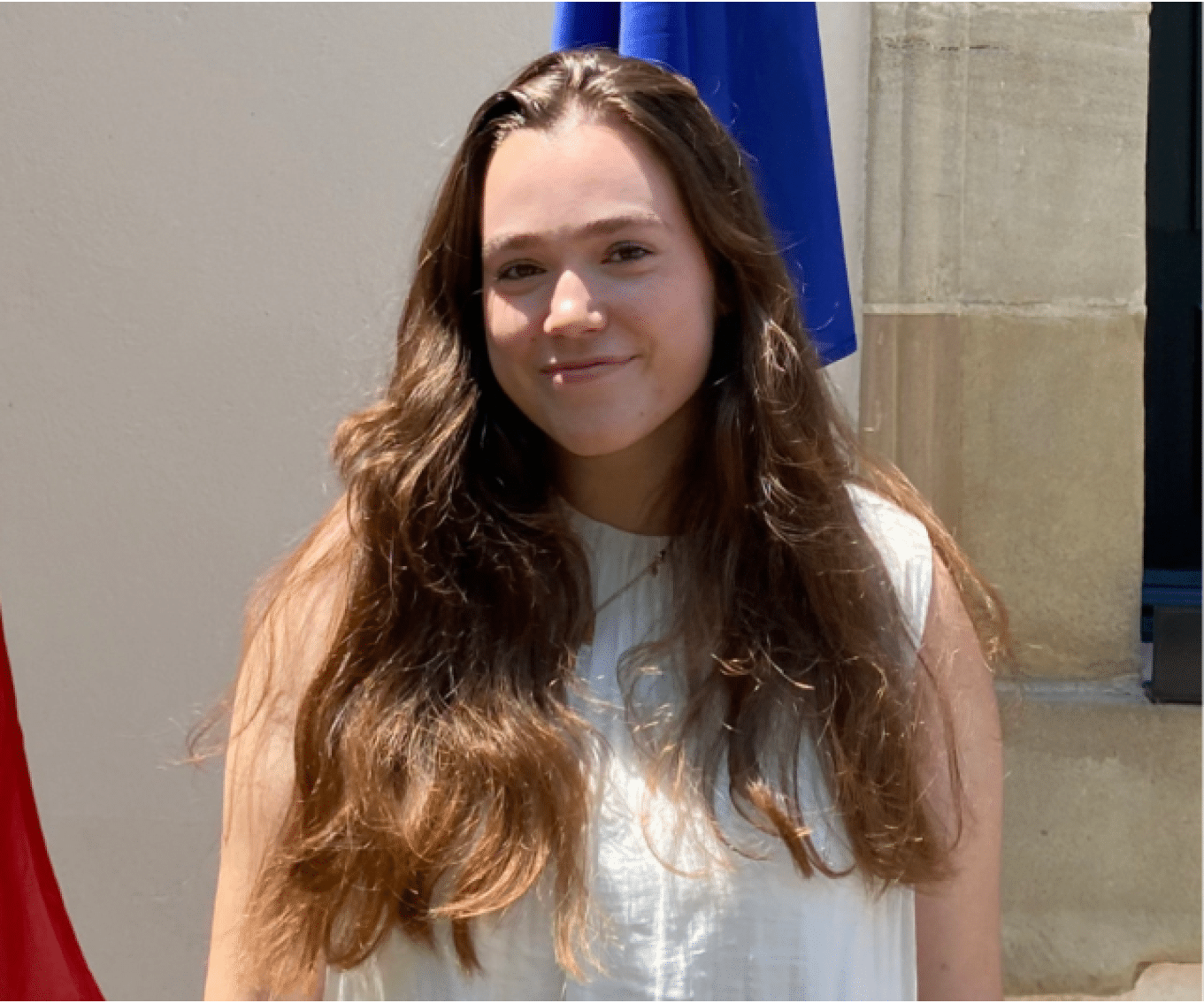
Laura García García de Baquedano
Estudiante de primer curso del doble grado de Derecho + Relaciones Internacionales (Universidad de Deusto. Bilbao)
Se podría decir que «A sangre fría», la obra por excelencia de Truman Capote, es el origen del true crime actual. A caballo entre el periodismo y la novela, esta obra basada en hechos reales narra el asesinato de la familia Clutter en Holocomb, un pequeño pueblo de Kansas, en 1959.
A lo largo de la obra, Capote reconstruye minuciosamente los sucesos previos al crimen, y las vidas de los asesinos –Perry Smith y Dick Hickock– y el proceso judicial que culmina en su condena de muerte. La obra gira en torno a estos dos individuos, ya que Capote, a través de una prosa impecable, se encarga de introducir al lector en el pasado y la mente de los dos asesinos. Además, se muestra el impacto que el asesinato tiene en una sociedad que se creía segura, y que, aun después de haber capturado a los culpables, nunca vuelve a ser la misma.
Sin duda lo más notorio de esta obra, y probablemente la razón de su éxito en su momento, es el énfasis en los asesinos en lugar de en las víctimas, algo poco común en la narrativa criminal. Capote muestra las vidas marcadas por la violencia, la pobreza y el desarraigo que sufren tanto Perry como Dick, y permite al lector comprender, que no justificar, los impulsos que los llevan a cometer tal crimen. Esta exploración psicológica me llevó a sentir empatía y anhelos de compasión hacia Perry, lo que resulta paradójico, ya que fue él, y no Dick, quien empuño el arma y mató a sangre fría a los cuatro miembros de la familia.
A raíz de esto, a mi parecer, el libro plantea dos debates éticos. El primero está relacionado con el sistema de common law estadounidense, que asigna a un jurado popular la tarea de determinar la culpabilidad de Perry y Dick. La obra muestra que, a pesar de que el jurado debe emitir un veredicto justo, en casos de alta repercusión mediática como este puede ser influenciado por la opinión pública, la cobertura periodística o sus propios prejuicios. Esto abre el debate sobre si este tipo de casos deberían ser únicamente juzgados por jueces con conocimiento legal.
La pena de muerte se convierte en el segundo gran debate ético que atraviesa la obra. Capote, sin posicionarse explícitamente, describe con detalle todo el proceso de ejecución y las emociones tanto de los condenados como del público, lo que invita a cuestionar si la pena capital es una forma de justicia o una perpetuación de la violencia.
Desde una perspectiva jurídica, la obra aborda de manera implícita conceptos fundamentales como la justicia. ¿Es justo que dos hombres con historias de abandono y maltrato reciban la misma pena que un criminal con plena conciencia de sus actos? Además, desde el punto de vista formativo, el libro enriquece al lector jurista, al fomentar
una mirada más humana y comprensiva hacia los sujetos del Derecho, a mirarlo también
desde la perspectiva de los acusados, y no sólo del de las víctimas. Además, subraya la importancia de garantizar procesos judiciales justos y equitativos, principios esenciales para mantener la seguridad jurídica. ■