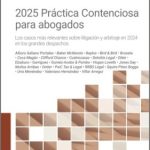En el complejo entramado del sistema de justicia penal español, en el que los destinos individuales se entrelazan con las exigencias colectivas de orden, verdad y proporcionalidad, los derechos procesales del acusado emergen como fundamentos esenciales que no solo garantizan la justicia en el juicio, sino que también reflejan un profundo respeto por la condición humana y su dignidad intrínseca. Entre estos derechos, el de declarar en último lugar y el de ejercer la última palabra, regulados con precisión en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECrim), se erigen como pilares que equilibran la autoridad del tribunal con la autonomía del procesado, promoviendo un proceso penal que aspira a ser justo, humano y equilibrado. Estos derechos, lejos de ser formalidades vacías, constituyen herramientas estratégicas y simbólicas que otorgan al acusado un papel activo en el drama judicial, permitiéndole defenderse con eficacia y reafirmar su individualidad frente al poder del Estado. Este análisis explora las implicaciones jurídicas, históricas, filosóficas y prácticas de estas garantías, destacando su relevancia en el contexto del sistema español, especialmente a la luz de las reformas introducidas por la Ley Orgánica 1/2025, que entrarán en vigor el 3 de abril de 2025.
El artículo 701 de la LECrim establece un procedimiento claro para el desarrollo del juicio oral en casos sin conformidad entre los acusados y la acusación. Tras la exposición inicial de los hechos, la lectura de los escritos de calificación y la presentación de las pruebas admitidas, se procede a la práctica de las diligencias probatorias, comenzando con las pruebas del Ministerio Fiscal, seguidas por las de los demás actores procesales, y culminando con las propuestas por los procesados. Un aspecto crucial es que, a solicitud de la defensa, el acusado puede declarar en último lugar, una prerrogativa que el presidente del tribunal, con el apoyo del letrado de la Administración de Justicia, debe acordar expresamente. Esta disposición, que será ajustada por la Ley Orgánica 1/2025, subraya la importancia de otorgar al procesado una posición estratégica en el juicio, permitiéndole responder a las acusaciones tras haber escuchado todas las pruebas y los testimonios de los testigos. Este derecho no es un capricho procesal, sino una herramienta diseñada para maximizar la capacidad defensiva del acusado, ya que le permite ajustar su testimonio a los elementos surgidos durante el debate, contrarrestando la asimetría inherente entre la acusación, que cuenta con recursos institucionales y acceso temprano a la investigación, y la defensa, que a menudo debe construir su estrategia en tiempo real.
La posibilidad de declarar en último lugar reconoce la necesidad de equilibrar las dinámicas de poder en el proceso penal. Al permitir que el acusado hable al final, se le otorga un momento de reflexión que puede ser decisivo para articular una narrativa coherente y persuasiva, fortaleciendo su derecho a la defensa efectiva. Sin embargo, el artículo 701 también introduce una flexibilidad que merece atención: el presidente del tribunal, con el apoyo del letrado de la Administración de Justicia, puede alterar el orden de las pruebas, ya sea a instancia de parte o de oficio, cuando lo considere necesario para esclarecer los hechos o descubrir la verdad material. Esta facultad refleja una tensión entre la búsqueda de la justicia material y el respeto por las garantías procesales, ya que cualquier modificación debe preservar el derecho del acusado a declarar en último lugar. La implementación de esta regla requiere un ejercicio cuidadoso de discrecionalidad por parte de jueces y letrados de la Administración de Justicia, pues una alteración injustificada podría menoscabar la posición estratégica del acusado y dar lugar a impugnaciones por vulneración de derechos procesales.
Desde una perspectiva histórica, el derecho a declarar en último lugar tiene raíces profundas en la evolución del proceso penal. En los sistemas inquisitivos de la Europa medieval, el acusado era un mero objeto de investigación, desprovisto de voz activa y de derechos procesales. Con la irrupción de las ideas ilustradas y la consolidación del modelo acusatorio, el procesado comenzó a transformarse en un sujeto activo, dotado de herramientas para influir en el juicio. El derecho a declarar en último lugar, tal como lo consagra la LECrim, es un eco de esta transición histórica, reafirmando la centralidad del acusado en el proceso judicial. En un análisis comparado, el sistema anglosajón ofrece un contraste significativo. En el common law, el testimonio del acusado es opcional y suele presentarse tras las pruebas de la acusación, pero no necesariamente al cierre de la fase probatoria. La posibilidad de cerrar el turno probatorio con la declaración del acusado, como ocurre en España, es menos común y refleja una apuesta por empoderar al procesado frente a la maquinaria judicial, integrándolo en un proceso más estructurado donde su voz tiene un peso significativo al final de la fase probatoria.
Por su parte, el derecho a la última palabra, regulado en los artículos 739 y 787 bis de la LECrim, trasciende la dimensión táctica para adquirir un carácter profundamente humano y simbólico. Una vez concluidas las intervenciones de la acusación y la defensa, el presidente del tribunal debe preguntar al procesado si desea manifestar algo, ofreciéndole un espacio para expresarse sin interrogatorios ni contradicciones. Este momento, supervisado para garantizar el respeto a la moral, al tribunal y a las personas involucradas, es único en el proceso penal: el acusado habla directamente al tribunal que decidirá su destino, sin filtros ni restricciones formales. Este derecho no solo reconoce la dignidad humana del procesado, sino que le permite reafirmar su soberanía personal en un contexto de máxima coerción, expresando emociones, arrepentimiento o incluso desafío. No se trata necesariamente de influir en la sentencia, aunque en algunos casos pueda hacerlo, sino de cerrar el proceso con un acto de humanidad que resuena con los principios de la justicia restaurativa, cada vez más presentes en los ordenamientos modernos.
En la práctica, la implementación de estos derechos no está exenta de desafíos. El derecho a declarar en último lugar puede complicarse en juicios con múltiples acusados o pruebas extensas, donde la coordinación entre las partes, el juez y el letrado de la Administración de Justicia es crucial para evitar demoras o conflictos. Una reordenación de pruebas sin una motivación sólida podría percibirse como una injerencia en la estrategia de la defensa, generando recursos de nulidad. La eficacia de estos derechos depende en gran medida de la formación y sensibilidad de jueces, quienes deben garantizar que las garantías procesales se respeten sin comprometer la búsqueda de la verdad. En cuanto al derecho a la última palabra, su delimitación plantea interrogantes: ¿hasta dónde puede extenderse la intervención del acusado sin traspasar los límites del artículo 739? La jurisprudencia española ha sido parca en este punto, dejando a jueces y letrados un margen amplio pero potencialmente conflictivo para moderar estas intervenciones.
Otro desafío práctico radica en el equilibrio entre los derechos del acusado y la eficiencia del proceso. Un acusado que abuse de estos derechos, prolongando su declaración o desviándose del propósito, podría tensionar la paciencia del tribunal y diluir el impacto de su intervención. Por otro lado, un juez o letrado que restrinja excesivamente estos derechos, por ejemplo, coartando la última palabra o reordenando pruebas sin justificación, podría socavar la legitimidad del proceso. La capacitación continua de jueces y letrados de la Administración de Justicia es esencial para garantizar que estos derechos se apliquen con equilibrio y respeto. Además, la reforma de la Ley Orgánica 1/2025 introduce ajustes que buscan modernizar el sistema, adaptándolo a realidades contemporáneas como la participación de personas jurídicas, pero también plantea nuevos retos en términos de interpretación y aplicación práctica.
En un contexto más amplio, estos derechos reflejan un sistema penal que aspira a conjugar la eficiencia con la humanidad, reconociendo al acusado no solo como objeto de juicio, sino como un sujeto con derechos, emociones y dignidad. El derecho a declarar en último lugar ofrece una posición estratégica para la defensa, mientras que el derecho a la última palabra permite al procesado afirmarse como individuo frente al poder judicial. Ambos derechos, en su interacción con las reformas de la Ley Orgánica 1/2025, evidencian un ordenamiento en constante evolución, atento a las demandas de justicia, equidad y adaptabilidad a las complejidades de la sociedad actual. La responsabilidad recae en jueces, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, abogados y legisladores para asegurar que estas garantías no se reduzcan a formalidades, sino que sigan siendo instrumentos vivos al servicio de la verdad, la justicia y la dignidad humana.