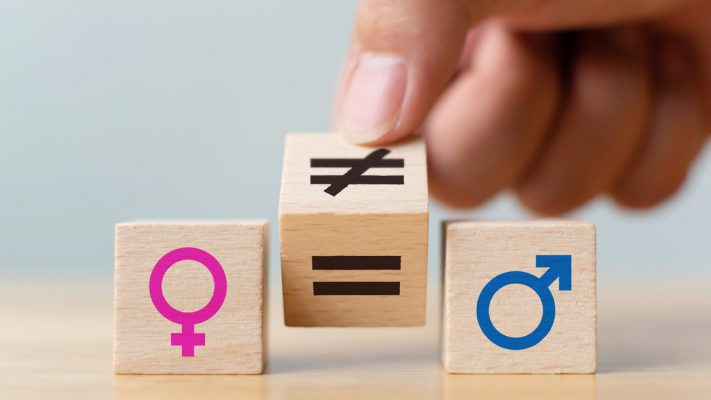
El término apartheid, de origen afrikáans, significa “separación”. Este concepto, aunque nacido en un contexto histórico específico, ha sido incorporado al derecho penal internacional como una de las más graves manifestaciones de violencia estructural y sistemática.
Fue codificado como crimen por primera vez en la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973, y más adelante incluido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo artículo 7.2.h) lo define como “actos inhumanos de carácter similar a otros crímenes de lesa humanidad, cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática por un grupo racial sobre otro grupo o grupos raciales, con la intención de mantener ese régimen”.
Durante décadas, el concepto de apartheid ha sido estrechamente asociado con criterios raciales y étnicos. La experiencia sudafricana bajo el régimen del Partido Nacional, que impuso un sistema de segregación legalizada entre poblaciones blancas y negras, fue paradigmática en la formulación jurídica de este crimen. El apartheid, en ese marco, ha sido entendido como una estructura estatal que convierte en ley la subordinación de un grupo humano por otro, con fines de dominación y exclusión sistemática.
En años recientes, sin embargo, ha comenzado a consolidarse un movimiento de reinterpretación del concepto de apartheid en clave de género. Este impulso no ha nacido en los grandes foros estatales, sino en los márgenes: desde la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, redes feministas, expertos en derecho internacional y mecanismos especiales del sistema de Naciones Unidas.
Esta iniciativa ha cobrado fuerza particularmente a raíz del deterioro de la situación de los derechos de las mujeres en países como Afganistán e Irán, donde las políticas estatales han dado lugar a regímenes de opresión de género cuya escala y sistematicidad exceden los parámetros de la mera discriminación o persecución.
Las mujeres en Afganistán, tras el regreso al poder de los talibanes en 2021, se han visto progresivamente excluidas de la vida pública: se les ha prohibido acceder a la educación secundaria y superior, trabajar en numerosos sectores, desplazarse sin un acompañante masculino, y participar en espacios públicos. Esta exclusión no es casual ni espontánea, sino parte de una política estatal articulada cuyo propósito es reducir a las mujeres a una existencia subordinada, sin derechos ni agencia. Del mismo modo, en Irán, el aparato legal y coercitivo del Estado impone normas que controlan de manera totalizadora la conducta de las mujeres, desde su indumentaria hasta su presencia en el espacio público, criminalizando la protesta y la disidencia.
Frente a estas realidades, se ha desarrollado un consenso creciente entre actores internacionales que reconocen que estas formas de opresión no se limitan a casos aislados de discriminación, sino que configuran sistemas estructurales de dominación comparables al apartheid. Esta distinción no es meramente semántica: mientras la discriminación implica un trato desigual, y la persecución implica ataques graves por motivos de identidad, el apartheid se caracteriza por su naturaleza institucionalizada, su sistematicidad y su finalidad política de subordinación total de un grupo.
En informe conjunto (A/HRC/53/21), el Grupo de Trabajo sobre la Discriminación contra la Mujer y la Niña de Naciones Unidas, junto con el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, han definido el apartheid de género como “actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática por un grupo sobre otro u otros, basado en el género, y cometidos con la intención de mantener dicho régimen”. Esta formulación constituye una adaptación directa de la definición de apartheid racial recogida en el Estatuto de Roma, aplicada ahora al contexto de género. En varias ocasiones, estos órganos de Naciones Unidas han señalado expresamente que esta definición describe con precisión la situación actual de las mujeres en Afganistán.
El 12 de enero de 2023, el Secretario General de las Naciones Unidas condenó de forma explícita el “apartheid de género” en Afganistán, convirtiéndose en el primer pronunciamiento oficial de tan alto nivel que emplea este término. Posteriormente, la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres instó al Consejo de Seguridad a liderar un proceso orientado a codificar formalmente el apartheid de género como crimen internacional.
A pesar de esta creciente utilización del término en el plano político y técnico, el apartheid de género carece actualmente de reconocimiento jurídico como categoría autónoma dentro del derecho penal internacional. El Estatuto de Roma, principal instrumento vigente en esta materia, solo reconoce el apartheid en su vertiente racial. Las violaciones de derechos de las mujeres son abordadas a través de otras figuras, como la persecución por motivos de género, pero estas categorías no capturan plenamente la lógica de dominación estructural que caracteriza al apartheid de género.
El crimen de persecución, recogido en el artículo 7.1.h) del Estatuto de Roma, se define como la “privación intencional y grave de derechos fundamentales contraria al derecho internacional en razón de la identidad del grupo o colectividad”. En el caso de la persecución por motivos de género, esta se refiere a actos dirigidos contra personas por sus características sexuales y/o por construcciones sociales relativas al género. Aunque se trata de una tipificación relevante, y de hecho se han desarrollado importantes avances jurisprudenciales en esta materia, sus límites son evidentes cuando se la compara con la estructura del apartheid. En particular, la persecución no abarca necesariamente la existencia de un sistema institucionalizado de opresión, ni requiere la existencia de una política estatal integral de dominación.
En contraste, el apartheid —ya sea racial o, en este caso, de género— implica la existencia de un diseño estatal deliberado, mediante políticas, leyes y prácticas sistemáticas, cuyo propósito es mantener la subordinación permanente de un grupo social.
El apartheid de género, por tanto, no puede entenderse como una simple agravación de la discriminación o una forma más grave de persecución. Se trata de un fenómeno jurídico distinto, con una lógica y unos efectos que exigen su reconocimiento autónomo dentro del corpus del derecho penal internacional.
Ante esta laguna normativa, diversos actores han comenzado a impulsar su codificación a través de nuevas iniciativas. Una de las más relevantes es el proyecto de Convención sobre los Crímenes de Lesa Humanidad, promovido por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y actualmente en discusión en foros multilaterales. Esta iniciativa tiene como objetivo establecer un tratado multilateral que codifique de forma coherente los crímenes de lesa humanidad, facilitando su prevención, sanción y reparación. Dentro de este marco, ha sido propuesta la inclusión explícita del apartheid de género como crimen autónomo en el artículo 2.1 del borrador, en la sección dedicada a las definiciones.
El reconocimiento del apartheid de género en este tratado representaría un avance histórico, ya que brindaría a las víctimas una vía clara para exigir justicia y responsabilizar tanto a individuos como a Estados por la implementación de regímenes de opresión de género. Este tratado ofrece una oportunidad particularmente propicia para la codificación, por tratarse de un instrumento aún en construcción, susceptible de incorporar nuevas realidades jurídicas y de responder a desafíos contemporáneos con herramientas actualizadas.
Al mismo tiempo, también se han planteado propuestas para reformar los instrumentos ya existentes, como el Estatuto de Roma y la Convención de 1973 contra el Crimen de Apartheid, con el fin de ampliar sus definiciones para incluir la variable de género. Aunque este camino presenta mayores desafíos políticos, no debe ser descartado como vía complementaria. La combinación de estrategias —la codificación en un nuevo tratado y la enmienda de los tratados existentes— permitiría construir un marco normativo robusto y coherente para enfrentar la opresión de género como crimen internacional.
Utilizar el marco del apartheid de género en conjunto con otras figuras ya reconocidas, como la persecución o la esclavitud sexual, permitiría una mejor comprensión de las dinámicas de poder que operan en regímenes que buscan eliminar de forma efectiva los derechos, la autonomía y la dignidad de las mujeres y niñas. Este enfoque integral facilitaría no solo la rendición de cuentas, sino también el diseño de mecanismos de reparación adecuados, que respondan a la magnitud del daño y al carácter estructural de la violencia ejercida.
La institucionalización de la desigualdad, la exclusión deliberada de la mitad de la población de la vida pública, la imposición de un régimen legal que convierte la subordinación en norma, no pueden ser entendidas sino como manifestaciones de un crimen de lesa humanidad. El reconocimiento jurídico del apartheid de género como crimen autónomo es un paso necesario, urgente y moralmente ineludible. Su codificación no solo haría justicia a las víctimas, sino que afirmaría un principio esencial del derecho internacional: que ningún sistema basado en la opresión estructural y sistemática de un grupo humano puede ser tolerado ni quedar impune.

