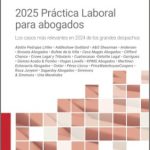El último informe anual del Banco de España nos dejó una serie de datos realmente alarmantes en lo relativo a la gestión de las situaciones de incapacidad temporal en España y del absentismo laboral resultante.
En concreto las bajas por incapacidad temporal (IT) se han convertido en un factor de tensión estructural para el mercado laboral español: la proporción de ocupados de baja ha pasado del 2,7 % en 2019 al 4,4 % en 2024, situando a España como el tercer país de la UE con más ausencias médicas. El repunte es transversal —afecta por igual a hombres y mujeres, a todas las edades y territorios— y supone ya un sobrecoste de más de 15. 000 millones de euros anuales para la Seguridad Social (un incremento del 78,5 % desde 2019, casi el 1 % del PIB) y de 4. 613 millones para las empresas (un 62 % más que antes de la pandemia)
Desde una óptica jurídico-laboral, el supervisor advierte de que el fenómeno no obedece solo al deterioro de la salud tras la pandemia o al envejecimiento en nuestro contexto social: históricamente las bajas crecen cuando el empleo se expande, de modo que la actual fase de creación de puestos de trabajo —unida a servicios sanitarios saturados y a nuevas preferencias de conciliación— explica parte del auge del absentismo.
Pero, ¿existen causas más allá de las ambientales que permitan explicar este inusual y sostenido crecimiento de los procesos de IT en nuestro país? Es difícil explicar esta situación sin mencionar al gran elefante en la habitación: despedir en España a una persona que se encuentre de IT es increíblemente difícil teniendo en cuenta el desarrollo normativo actual.
La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, reforzó la protección del trabajador en IT, y, si bien no impone la nulidad del despido “en todo caso” en la práctica ha supuesto un blindaje excesivo ante este escenario , lo que hace que las empresas se piensen mucho actuar debido a los riesgos (improcedencia, nulidad con indemnizaciones adicionales, etc.) incluso cuando se aprecian, por ejemplo, casos palmarios de bajas simuladas.
Por otro lado, el entierro en el año 2020 del despido objetivo por absentismo hizo que las ausencias justificadas por IT ya no pudieran servir como causa tasada para un despido.
Así pues, en la práctica, las compañías solo disponen de la vía disciplinaria –cada vez más tasada– o de causas económicas, técnicas, organizativas o productivas debidamente acreditadas y que se miran con lupa en sede social, ya que en los supuestos en los que la persona trabajadora alega que hay un móvil discriminatorio en el despido, se aplica la inversión de la carga de la prueba y corresponde al empleador probar que no existe tal supuesto.
Ante esta estrechez de opciones y el riesgo de que cualquier vínculo entre la baja médica y la decisión extintiva active la tutela antidiscriminatoria, despedir a quienes encadenan procesos de IT resulta hoy jurídicamente muy complejo y costoso, dado que la conexión temporal de IT más despido –por cualquier causa– suele ser considerado por los juzgados como un indicio suficiente de discriminación.
Todo ello, sumado a la falta de obligación que tiene el trabajador –vigente desde el año 2023– de entregar a la empresa los partes médicos de baja, confirmación y alta por incapacidad temporal, hace que el control sobre los procesos de sus empleados cada vez sea más complejo.
Así las cosas, las empresas han visto proliferar recientemente a dos figuras de personas trabajadoras que se “aprovechan” de este combo de limitación jurídica más escasez de medios de control en la sanidad pública y mutuas para encadenar situaciones de IT poco claras.
El absentismo se ha sofisticado hasta el extremo de que hoy conviven dos perfiles difícilmente abordables para la empresa: de un lado el absentista profesional, que combina conocimiento jurídico y reiteración de pequeñas dolencias para encadenar bajas con una pasmosa regularidad; de otro, la persona que se sirve de la incapacidad temporal como palanca táctica, solicita la baja justo cuando intuye un cambio organizativo o tras un apercibimiento y la mantiene viva hasta conseguir una renegociación del puesto o una indemnización de salida.
En ambos casos la compañía se enfrenta a la maraña normativa ya citada y que se traduce en sobrecostes directos —salarios a cuenta de la empresa durante los primeros días, adelantos de prestación, cuotas a la Seguridad Social, complementos de IT por convenio, etc.— y en un coste sombra aún mayor que a menudo pasa desapercibido: sustituciones improvisadas, horas extraordinarias, caídas de productividad, clima laboral resentido o en algo tan perjudicial como la pérdida de clientes por retrasos en la entrega o en la atención.
En una gran corporación, si bien estas situaciones resienten sus estructuras, aún tienen capacidad de actuación, pero en la pyme, la ecuación es más dramática, porque la tesorería depende de pocos márgenes de maniobra, y una sola baja de larga duración puede devorar el músculo financiero destinado a invertir o simplemente a sobrevivir a un trimestre flojo.
Sin embargo, la ausencia de instrumentos no significa ausencia de soluciones. El primer antídoto pasa por anticipar pactos claros y proporcionados a la plantilla, de modo que ambas partes conozcan de antemano la posibilidad de seguimiento esporádico de las situaciones de IT, siempre dentro de los límites de protección de datos y de la dignidad del trabajador.
El segundo se apoya, cuando surjan indicios objetivos de fraude, en la investigación privada que es lícita, siempre que se respete el ámbito público y existan dudas razonables sobre la actuación del trabajador.
Y, por último —y quizá lo más olvidado—, la sensibilización: formar a la plantilla para detectar precozmente riesgos psicosociales o tensiones, lo que reduce el recurso a la IT como vía de escape y devuelve a esta su finalidad original: no negociar ni blindarse, sino recuperar la salud, en beneficio tanto de quien trabaja como de la solvencia de la empresa.
Solo conjugando estas palancas, y hasta que exista un marco práctico y normativo diferente, podremos equilibrar el derecho a la protección de los trabajadores en IT frente a la obligación de salvaguardar la sostenibilidad del tejido productivo, sobre todo en ese entramado de pequeñas y medianas empresas que no puede permitirse que una baja prolongada se convierta en la diferencia entre crecer o cerrar.