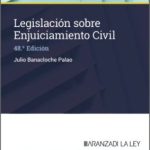- Señala que la declaración de abusividad dependerá de cada litigio y da pautas para valorar su posible abusividad y falta de transparencia.
Caso por caso. El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha emitido dos sentencias sobre la validez de la cláusula de intereses remuneratorios referenciados al IRPH. En sendos fallos, muy esperados por la comunidad legal tras los pronunciamientos sobre la cuestión del TJUE, en 2023 y 2024, el Alto Tribunal cierra la puerta a una declaración automática de todos los contratos indexados al polémico índice: su mera utilización no es síntoma automático de nulidad ni permite concluir que el consumidor carecía de la información suficiente para saber lo que firmaba y sus consecuencias.
«La sala parte de que no cabe dar una solución unívoca sobre el carácter transparente y la abusividad de esta cláusula pues su validez dependerá de las concretas circunstancias de cada préstamo y de cada litigio, en función de los hechos que queden probados en el mismo», subraya el órgano, en una nota emitida este miércoles.
En los dos fallos, el Supremo facilita unos parámetros orientativos para realizar en primer lugar el control de transparencia (Sentencia 1590/2025) y, si este no es superado, llevar a cabo el control de abusividad de la cláusula (Sentencia 1591/2025).
«Esta apreciación no nos exime de facilitar un catálogo de los diferentes elementos que habrán de ser tenidos en cuenta por los órganos jurisdiccionales en la realización del control de transparencia», siguiendo su función de formular jurisprudencia y como tribunal de casación, justifica el tribunal.
Cómo decidir si el crédito fue transparente, paso a paso
En la primera de las sentencias emitidas este miércoles (sentencia 1590/2025), la Sala se detiene en los parámetros para detectar si existe transparencia, es decir, si el consumidor medio contó con información suficiente en el momento de la firma para entender a qué se comprometía y qué cargas económicas implicaba.
- Los hechos
El préstamo hipotecario se suscribió el 24 de enero de 2007 con Kutxabank. El capital del préstamo fue de 135.000 €, a amortizar en 300 cuotas mensuales y un interés remuneratorio con dos periodos diferentes: el primero, con una duración de un año, del 5,250%(TIN) y del 5,454% (TAE); y el segundo (Clausula 3 bis), el IRPH-Entidades como tipo principal (y el IRPH-Cajas como sustitutivo) al que se adicionaba un diferencial del 0,60%. La demanda que interpuso la prestataria consumidora fue estimada en primera y en segunda instancia al considerar que no superaba el control de transparencia. Recurre en casación la entidad financiera.
2. El fallo
La sala fija los parámetros del control de transparencia, que pueden condensarse en los siguientes:
i) La primera comprobación será la correspondiente al régimen jurídico del préstamo, esto es, la aplicación del bloque normativo de la Orden de 1994 y de la Circular 5/1994, del propio de la Orden EHA/2899/2011 y la Circular 5/2012, o, por último, exclusivamente la normativa general sobre condiciones generales de la contratación y consumo. Esto último sucederá en los préstamos que, por su fecha o cuantía, quedaron fuera del ámbito de aplicación de la Orden de 5 de mayo de 1994, esto es, todos los anteriores al 9 de diciembre de 2007 en los que el capital prestado excediera de 25 millones de pesetas (150.253,03 €).
ii) Solo en los préstamos sometidos a la Orden de 1994 será necesario comprobar las circunstancias relativas a la entrega del folleto previsto en su Anexo I-3 y al diferencial negativo mencionado en la Circular 5/1994.
iii) Como regla general, el acceso al conocimiento de la composición, de las peculiaridades, de los valores y de la evolución del tipo oficial estará garantizado a través de la publicación en el BOE de las Circulares 5/1994 y 5/2012 y de los sucesivos valores de los índices IRPH (trasladados luego a la sede electrónica del Banco de España), lo que permitirá entender superado este elemento del control de transparencia.
iv) La Directiva 93/13 no impone que la información sobre la evolución pasada y el último valor del índice, ni siquiera en los préstamos sometidos a la Orden de 1994, tuvieran que ser necesariamente facilitados por la entidad prestamista. La información necesaria puede provenir de elementos no facilitados directamente por dicha entidad, siempre que esos elementos estén públicamente disponibles y pueda accederse a ellos, en su caso, a través de ciertas indicaciones dadas en tal sentido por ese profesional, para lo que bastará que en la información facilitada conste la mención a la Circular 5/1994.
v) No será suficiente, a estos efectos, la sola mención de la Circular 8/1990.
vi) Si en los préstamos sometidos a la Orden de 1994 la entidad prestamista ha incumplido el deber de entrega del folleto mencionado en el Anexo I, apartado 3, habrá que tener en cuenta si en el concreto procedimiento se acredita que esa omisión pudo ser suplida por la información facilitada por otros medios, incluidas las indicaciones sobre la fuente y publicación de los datos pertinentes sobre el índice.
vii) El TJUE trata la pertinencia de tomar en consideración, en la información que precisa un consumidor medio, el llamado «diferencial negativo» que se menciona en el preámbulo de la Circular 5/1994 como una información instrumental que permita la adecuada comprensión del concepto de TAE en tal contexto y la diferencia entre los tipos de funcionan estructuralmente como una TAE –los IRPH- y el resto. La omisión de una referencia concreta a este «diferencial negativo» resultará irrelevante si la información incluía la referencia a la Circular 5/1994 y, en caso de existir una primera franja temporal a tipo fijo, se indicaba la TAE aplicable a ese primer periodo, o mencionaba cualquier otra referencia al concepto TAE. No será suficiente, a estos efectos, la sola mención de la Circular 8/1990.
viii) La utilización del IRPH en sí no merma la posibilidad del consumidor de comparar una propuesta de préstamo que utilice este índice de referencia con otras propuestas que utilicen otros índices oficiales que no consisten estructuralmente en una TAE.
En el caso enjuiciado, la sala aplica los anteriores parámetros a los hechos declarados probados y concluye que la cláusula supera el control de transparencia porque:
i) existió la necesaria información precontractual;
ii) la cláusula 3 bis tenía una redacción clara, detallada y extensa que permitía a los prestatarios comprender, sin mayor dificultad;
iii) los clientes disponían de una referencia con la que comparar otros préstamos hipotecarios comercializados por otras entidades, y la diferencia con el tipo fijo del primer periodo. Al ser transparente la cláusula, no cabe realizar el control del abusividad (artículo 4.2 de la Directiva 93/13) y, al sumir la instancia, la sala estima el recurso de apelación del Banco y desestima la demanda.
Cómo decidir si el crédito fue abusivo, paso a paso
En una segunda resolución, el Tribunal Supremo se detiene en la abusividad, es decir, en el carácter perjudicial o desproporcional de la hipoteca para el consumidor.
- Los hechos
El préstamo hipotecario se suscribió el 11 de julio de 2008, con la entidad Unión de Créditos Inmobiliarios, S.A., por un importe de 206.0000 euros, a cuarenta años y una TAE de 6,21%. Se pactó un inicial interés fijo del 6,00% nominal anual durante seis meses. A continuación, se aplicó un interés variable, referenciado al índice IRPH Cajas, más 0,25 puntos. La demanda interpuesta por los consumidores fue desestimada en primera instancia y se confirmó por la Audiencia Provincial.
La sentencia recurrida consideró que la cláusula no era transparente y este pronunciamiento quedó firme al no haber sido recurrido, razón por la que la sala no entra a enjuiciarla.
2. El fallo
En relación con el control de abusividad (buena fe y desequilibrio en detrimento del consumidor) sintetiza los siguientes criterios:
i) Se han de tener en cuenta todas las circunstancias concurrentes en el momento de la contratación.
ii) Depende esencialmente de la comparación entre el tipo de interés que resulta efectivamente de esta cláusula (el índice de referencia y el diferencial aplicado) y los tipos de interés habituales del mercado.
iii) Se han de tener en cuenta las demás cláusulas del contrato, en especial las de comisiones, para comprobar si existe un riesgo de doble retribución. Pero el hecho de que índices como los IRPH se determinen tomando como referencias diferentes TAE, no produce el efecto de transformar el tipo de interés en una TAE que pueda desglosarse en un tipo de interés ordinario propiamente dicho y en diferenciales, comisiones y gastos.
iv) El hecho de que en la cláusula se haga uso de un índice de referencia establecido a partir de una TAE que incluya elementos derivados de cláusulas que se declaren abusivas posteriormente, no implica que la cláusula del tipo de interés del contrato deba considerarse abusiva.
v) Se ha de comparar el tipo efectivo de los intereses ordinarios resultante de la aplicación de la cláusula IRPH y el tipo efectivo de esos intereses resultante con los métodos de cálculo generalmente aplicados, y, entre otros, con los tipos de interés aplicados en el mercado en la fecha de contratación a préstamos de un importe y una duración equivalentes.
vi) Otros aspectos del método de cálculo del tipo de interés contractual o del índice de referencia pueden ser pertinentes, si pueden crear un desequilibrio en detrimento del consumidor, para lo que habrá que estar a las circunstancias de cada caso.
Para realizar la comparación de los tipos efectivos, se debe tener en cuenta lo siguiente:
i) Los índices de referencia aplicables a los préstamos hipotecarios que se supervisan por el Banco de España y que se publican mensualmente de forma agrupada en el BOE, ya que son una información pública y accesible para cualquiera, que permite confrontarlos entre sí.
ii) Se han de comparar los tipos de interés resultantes de sumar el diferencial al índice de referencia de que se trate.
iii) No es correcto hacer una comparación exclusivamente entre el tipo resultante de aplicar al índice IRPH el diferencial pactado, y el resultante de sumar al Euríbor ese mismo diferencial. Sobre todo, porque se desconoce cuál hubiera sido el diferencial que se le habría aplicado si se hubiera referenciado al Euríbor.
iv) Sí puede resultar pertinente atender al interés fijo pactado por las partes, en su caso, para un primer periodo. No obstante, la comparativa debe hacerse con la TAE del contrato, que incluye el efecto de las comisiones y gastos.
v) El Banco de España publica desde octubre de 2012 la «Tabla de los tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario», referida a cada anualidad, que permite conocer los diversos tipos en los doce meses del año. Uno de los epígrafes de esta tabla es el «Tipo medio de préstamos hipotecarios» para las «Entidades de crédito en la zona euro».
vi) El Banco de España también publica en su web un gráfico denominado «Tipos sintéticos de interés de nuevas operaciones de las entidades de crédito y los establecimientos financieros de crédito», «Hogares y sociedades no financieras», que permite conocer el tipo sintético mensual de estos préstamos y créditos desde enero de 2003.
vii) También puede resultar pertinente la información que publica el INE como «Notas de prensa» y las «Estadísticas de hipotecas» correspondientes a un determinado periodo (anual o mensual).
viii) Para apreciar la abusividad, sin incurrir en un control de precios, la desproporción debe ser muy evidente.
En el caso enjuiciado, la sala acude a los tipos publicados en la época (julio de 2008):
i) por el Banco de España sobre IRPH (6,044%);
ii) el Euribor (5,393%);
iii) los tipos medios de las hipotecas en el año 2008 publicados por el INE (5,29%);
iv) el tipo de interés medio de los préstamos hipotecarios de Cajas de Ahorros (5,20%) y Bancos (5,29%); y v) el tipo sintético (6,36%).
La sala concluye de todo ello que la cláusula no es abusiva porque no causa un desequilibrio importante al consumidor y el profesional podía estimar razonablemente que, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, este aceptaría una cláusula de ese tipo de resultas de una negociación individual.